Narrativas de la intimidad y del infortunio
No siempre se cuenta con la posibilidad de explorar los aires de familia que se dan entre la literatura y el cine a partir de la adaptación fílmica de un texto narrativo de ficción. Con El animal moribundo (The Dying Animal, 2001) de Philip Roth y su adaptación fílmica Elegy (2008) de Isabel Coixet, es posible aventurarse en un camino de coincidencias correlaciones artísticas centradas en el despliegue del imaginario íntimo en torno a los cuerpos, la vejez y la muerte. Habría que puntualizar, primero, que el guión lo escribió Nicholas Meyer, y que Coixet accedió a dirigir el filme una vez aprobados los cambios sugeridos por ella. No es de extrañar, sin embargo, que el guión y la novela hayan cautivado a la directora española o que se haya pensado en ella para dirigirlo. Veamos.
Profesor y alumna, amante y amada, obsesión y objeto del deseo, pasión y entrega son algunos de los momentos por los que atraviesa la relación entre David Kepesh (Ben Kingsley) y Consuelo Castillo (Penélope Cruz), eje a partir del cual se trama la narrativa de cuerpos tomados por el infortunio y que nos retrotraen hacia los mundos narrativos de Roth y Coixet, respectivamente.
Si en la novela David narra cómo fue la relación ocho años después del primer encuentro, en el filme, en cambio, vemos el desarrollo secuencial hasta llegar al mismo punto final: David acompañará al hospital a Consuelo que padece de cáncer de mama; él, con sus 70 años a cuestas, apenas puede creer que ella, de 32, esté atravesada por la enfermedad. Esta diferencia en el tratamiento del tiempo no altera esa sensación de que el mejor tiempo posible transcurrió mientras estuvieron juntos. El David Kepesh de este “ahora” narrativo reflexiona sobre el declive físico que su intelecto escamotea o desdeña.
Ahora bien, este profesor y crítico cultural agudo, mordaz, liberal, amante del sexo ya se nos había presentado con toda su riqueza y altivez intelectual en El pecho (The Breast, 1972) y El profesor del deseo (The Professor of Desire, 1977). En El animal moribundo, Roth vuelve a centrar a David Kepesh evaluando y escrutando su entorno cotidiano sin mayores complacencias este. Con dosis de ironía amarga pero sin victimismo, también a Consuelo -por quien se dispara todo un arsenal de celos y obsesiones- no deja de hacerla blanco de su mirada sarcástica. Cree, por ejemplo, que ella nunca llegó a tener conciencia de su cuerpo “amazónico” y espeta: “Por suerte, como la mayoría de la gente, no estaba acostumbrada a pensar en profundidad y, aunque ella hizo que existiera la relación erótica entre nosotros, nunca comprendió todo lo que había sucedido”.
En el filme se mantiene la narración desde la mirada de un David cada vez más aturdido ante la presencia de Consuelo y, por ello mismo, renuente a darse cuenta de esto aunque intente explicárselo a su amigo poeta Georges. Como en las novelas anteriores, concreta el paradigma del intelectual descreído que ordena el mundo para los demás sin dejar títere con cabeza, incluyendo la suya. En este sentido, si hay algún elemento que abre el diálogo entre el filme y la novela es precisamente la solidez de David: cómo su mirada arrogante y seductora se regodea en la posibilidad de narrar sus conquistas femeninas tanto como en la de saberse un exquisito intérprete de Schubert mientras huye del resto de los anodinos mortales. Un buen ejemplo lo constituye la disección que hace de la fría relación con su hijo, evaluación que, no obstante, solo ha sido posible gracias a su inagotable fuerza para comprender las miserias y riquezas de su rol paterno.
Consuelo, esa joven belleza, hija de ricos cubanos exiliados, culta, refinada y de buen gusto cautiva al profesor; él la narra, la mira, la desviste, la lame, la seduce y la abandona justo en el momento en el que ella le pide que forme parte de su vida, que le permita acompañarlo sin mayores ataduras. Esa ruptura se mantiene hasta que, años después, Consuelo acude a él para que le fotografíe sus pechos; esos que él adoraba y que ahora están tomados por el cáncer. “Tú amabas mi cuerpo y yo me sentía orgullosa”, y David Kepesh, aturdido también por la muerte de su amigo Georges, comienza a bajar el tono de sus discursos y a darle prioridad a un cuerpo que acompaña, acaricia, fotografía, aunque ya no necesariamente medie erección alguna. Encontrarse con la propia vejez es parte esencial de ambos textos, y reconocer en Consuelo una de sus frases “Es preciso distinguir entre el morir y la muerte. Si uno está sano y se encuentra bien, el morir es invisible”, supone enfrentarse al sentido último de preguntarse cuándo o cómo empezamos a ser en realidad animales moribundos que vamos dejando de narrarnos.
La Consuelo del filme, por su parte, nos conduce con la misma angustia de su partida hacia el imaginario íntimo y femenino que Coixet ha desarrollado con sutileza y elegancia en sus trabajos anteriores. En La vida secreta de las palabras (2005), Hannah, la protagonista, logra parte del sentido de su cuerpo lleno de cicatrices cuando Josef, que también ha estado al borde la muerte, acaricia su pecho con el mismo cuidado y delicadeza que David lo hace con Consuelo. Coixet nos enfrenta a la paradoja de cuerpos jóvenes con cicatrices o con miras a tenerlas, tocados por hombres que han tenido que aprender a mirarlo sin prejuicios. Ellas, por su parte, exigen con sus silencios y sus cuerpos desplazar la mirada hacia una intimidad tan honesta y sencilla como lastimada. Esta exigencia se hace aún más notable en Anna, la protagonista de Mi vida sin mí (2003, guión de Coixet a partir del cuento de Pretending the Bed is a Raft de Nanci Kincaid), quien, en medio de una terrible enfermedad y sin decirle nada a su marido, decide emprender un hermoso recorrido hacia sus deseos y anhelos hasta esos momentos olvidados por inoportunos. Cuerpos jóvenes que tempranamente se dan de bruces con la propia fragilidad, con la certeza de ir muriendo, la exigencia amorosa de una compañía amante y con la necesidad de hacer algo que fije y reanime sus perfiles ahora enfermos. En Cosas que nunca te dije (1996), A los que aman (1998) o Mapa de los sonidos de Tokio (2009), se reitera un poco ese leitmotiv de Elegy: el otro que nos desconcierta y nos hace cambiar de ideas, de opciones, de miradas.
En suma, El animal moribundo y Elegy comparten, además de la posibilidad de dialogar entre y con las obras predecesoras, la construcción de la mirada íntima masculina que progresivamente da lugar a la cotidianidad sin artificios intelectuales. La narrativa, entonces, es en torno al cuerpo enfermo o viejo, así como a la intimidad en plena lucha por mantenerse viva. Si hacemos caso a la acepción de elegía del RAE: “Composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado”, habría que concluir que junto al canto sobre la muerte y la vejez, estas narrativas giran en torno al infortunio de comprender que la vejez no siempre es la antesala a la muerte, que esta se anuncia en la intimidad de cuerpos -jóvenes o no- abriendo así un espacio forzado al declive, la enfermedad o la decrepitud insospechadas. Se abandona, en definitiva, la seguridad volátil que ofrece el lugar de los discursos intelectuales, para aferrarse ahora a la posibilidad de narrar la adversidad del mejor modo posible. Justo en un presente –ese año 2000 en el que todos estábamos a merced del imaginario del fin del mundo- en el que los cuerpos, aunque se muestran debilitados, no están atrapados en el pesimismo. Antes bien, al narrar(se) o fotografiar(se) se mira con lucidez al infortunio, y por esta vía la intimidad se revitaliza como recodo esencial de los amantes y sus cuerpos en espera.





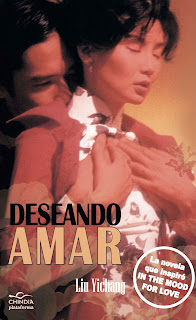

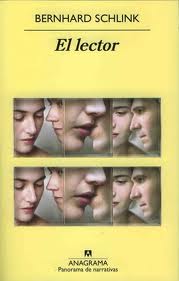



Comentarios