Rita "Pura-fibra"*
OFF*
Que yo recuerde mi abuelo Rogelio
lloró tres veces en la vida. La primera fue cuando nací yo. En su estilo
directo, como los derechazos que metía de joven cuando era boxeador, solía
repetirme que el día de mi nacimiento fue “una verdadera tragedia”. Su nuera
Teresa —y lo decía como si ella no hubiera sido la que me parió— murió a las
pocas horas del parto. Y para colmo —y esto con el tiempo dejó de decirlo con
vehemencia— nací yo, María Teresa, una nieta que venía a ocupar el sitio que él
y mi papá habían preparado para un varón.
Crecí, entonces, de la mano de mi abuelo Rogelio y su llorantina primigenia, y de las manos un tanto temerosas de mi papá y mi abuela. Supongo que mi abuelo lloró de alegría cuando nació su único hijo –y lo decía como si Braulio no fuera mi papá- pero imagino que nunca tanto cuando comprobó que su pequeño era incapaz de devolver los golpes y las palizas que los carajitos del colegio le daban “al flaco”. Porque como la genética es una ciencia exacta para los bienaventurados, para los demás es un chiste: mi abuelo de un metro ochenta, un moreno corpulento; mi papá, en cambio, sacó los genes perdidos, según mi abuela: flacuchento y medio enclenque, cuando no enfermizo. Mi abuelo, sin embargo, pudo aliviar su llorantina genética porque mi papá salió ileso y con honores de cuanta escuela, universidad y doctorados hubo sobre el mundo; oportunidades que mi abuelo le dio a golpe de zapatero oficioso. Y además porque yo saqué lo mejor de esa nuera-esposa adorada: un cuerpo fibroso. Que el de ella no hubiera resistido una septicemia post-parto parecía un asunto irrelevante.
La muerte de mi mamá siempre les dolió tanto a los dos que a veces olvidaban que yo estaba por allí. Pero, al mismo tiempo, mi abuelo decidió que ser una niña no impediría que yo fuera una boxeadora. Así que mientras mi papá me curaba de las caídas y golpes que me daba en la escuela, mi abuelo me enseñaba a dar buenos jabs y cabezazos inesperados.
Mi papá protestó; mi abuela, tan meticulosa como mi papá pero mucho más iracunda que todos los coñazos de mi abuelo, siempre me defendía. Ambos le reclamaban a mi abuelo ese sometimiento al ring en el que se había convertido el salón de casa.
—¿No la ven? ¿No ven que esta carajita es pura fibra? ¿No ven lo que es capaz de hacer?, les preguntaba mientras me cuadraba para que le diera un uppercurt.
Recuerdo que una vez me dijo que si algún día yo me dedicaba al boxeo o a la lucha libre mi nombre artístico sería “Pura Fibra”. Yo me veía desnuda en el espejo: reparaba en mis piernas y mis músculos firmes y contorneados, pero no sabía lo que era ser pura fibra. Creía que era una especie de líquido gelatinoso que me recorría la musculatura. Así que crecí a espaldas de mi cuerpo mientras mi abuelo me decía que debería agradecer al mismísimo Dios por haberme hecho así “tan fibrosa”.
LABYRINTH
Crecí, entonces, de la mano de mi abuelo Rogelio y su llorantina primigenia, y de las manos un tanto temerosas de mi papá y mi abuela. Supongo que mi abuelo lloró de alegría cuando nació su único hijo –y lo decía como si Braulio no fuera mi papá- pero imagino que nunca tanto cuando comprobó que su pequeño era incapaz de devolver los golpes y las palizas que los carajitos del colegio le daban “al flaco”. Porque como la genética es una ciencia exacta para los bienaventurados, para los demás es un chiste: mi abuelo de un metro ochenta, un moreno corpulento; mi papá, en cambio, sacó los genes perdidos, según mi abuela: flacuchento y medio enclenque, cuando no enfermizo. Mi abuelo, sin embargo, pudo aliviar su llorantina genética porque mi papá salió ileso y con honores de cuanta escuela, universidad y doctorados hubo sobre el mundo; oportunidades que mi abuelo le dio a golpe de zapatero oficioso. Y además porque yo saqué lo mejor de esa nuera-esposa adorada: un cuerpo fibroso. Que el de ella no hubiera resistido una septicemia post-parto parecía un asunto irrelevante.
La muerte de mi mamá siempre les dolió tanto a los dos que a veces olvidaban que yo estaba por allí. Pero, al mismo tiempo, mi abuelo decidió que ser una niña no impediría que yo fuera una boxeadora. Así que mientras mi papá me curaba de las caídas y golpes que me daba en la escuela, mi abuelo me enseñaba a dar buenos jabs y cabezazos inesperados.
Mi papá protestó; mi abuela, tan meticulosa como mi papá pero mucho más iracunda que todos los coñazos de mi abuelo, siempre me defendía. Ambos le reclamaban a mi abuelo ese sometimiento al ring en el que se había convertido el salón de casa.
—¿No la ven? ¿No ven que esta carajita es pura fibra? ¿No ven lo que es capaz de hacer?, les preguntaba mientras me cuadraba para que le diera un uppercurt.
Recuerdo que una vez me dijo que si algún día yo me dedicaba al boxeo o a la lucha libre mi nombre artístico sería “Pura Fibra”. Yo me veía desnuda en el espejo: reparaba en mis piernas y mis músculos firmes y contorneados, pero no sabía lo que era ser pura fibra. Creía que era una especie de líquido gelatinoso que me recorría la musculatura. Así que crecí a espaldas de mi cuerpo mientras mi abuelo me decía que debería agradecer al mismísimo Dios por haberme hecho así “tan fibrosa”.
LABYRINTH
La segunda vez que mi abuelo
lloró creo que fue de pura culpa. Yo estaba ingresada en el hospital. Tenía
nueve años. En tercer grado de la escuela ya me había metido en problemas por
repartir coñazos a diestra y siniestra a cuanto carajito o carajita se metiera
conmigo. La maestra María me llamaba “la salvaje”. Un día vino un compañerito
llamado Francisco. Le decían “el grano” porque tenía una verruga inmensa sobre
la ceja izquierda. Francisco quiso jugar a la botellita conmigo y me dijo: “si
pierdes, te doy un beso”. Giramos la botella dos veces cada uno con penitencias
de tomarse de golpe un vaso de agua o aguantar a ver quién se quejaba antes
mientras poníamos las manos encima de un fósforo encendido. La tercera vez no
aguanté. Perdí. Me dio un beso. Yo hubiera aceptado el beso sin más, pero
recuerdo que agarré una arrechera inmensa cuando descubrí que Francisco se había untado pega blanca en la mano que
colocaba encima de la llama; esa capa lo había ayudado a aguantar mejor el dolor.
Le di con toda el alma de mi mano derecha; lo tumbé. K.O.; y como si nada, me
di media vuelta y me fui. Me expulsaron
por una semana del colegio. Pero lo peor vendría luego. No conforme con el castigo
de mi familia (una semana sin salir ya era un castigo), a los dos días de
regresar al colegio los carajitos de Quinto grado me emboscaron. Fue durante un
receso. Una amiguita –Gloria— insistió en que la acompañara al baño. Allí
entraron cinco varones de quinto grado. Dos de ellos me agarraron los brazos y
los otros dos las piernas. Y el más grande, uno apodado Vicentico, me dio
coñazos en la cara y en el estómago hasta dejarme inconsciente.
Cuando me desperté habían pasado tres días, tenía los dos ojos morados, la mandíbula y tres costillas rotas. Mi abuelo lloraba. Pero no estaba solo sino con Lotario, su mejor amigo. Un señor igual de mayor y corpulento pero amable y cordial como jamás lo fue mi abuelo. Ese día abrazaba a su amigo como si fuese un niño perdido. En esa llorantina de hospital, Lotario le decía: “es una niña. Basta de tus tonterías. Nunca más, Rogelio. Nunca más. Porque la próxima vez te daré coñazos de verdad de verdad. Así dejemos de ser amigos”. Lotario se convirtió entonces en mi protector, y a decir verdad, en el de todos, porque desde aquel día mi abuelo no volvió a discutir con mi papá sobre su cobarde modo de hacer las cosas; tampoco volví a escuchar a mi abuela decirle viejo cabrón a mi abuelo. Así que en esa convalecencia, nací de nuevo y con un padre-abuelo que me reconocía como niña. Me daba masajes donde no me dolía. Era un experto; había aprendido a darlos durante sus años de luchador en la Caracas de los años 50 y siguió dándolos aún después de haberse convertido en actor de televisión.
S.Q. 7.10
La tercera vez que supe del llanto de mi abuelo fue cuando murió Lotario. Se habían conocido mientras ambos practicaban la lucha libre. Lotario había llegado de Cuba con sus músculos y su inmensidad para luchar en Caracas cuando mi abuelo empezaba a hacerlo en el gimnasio de La Candelaria. Nunca se enfrentaron en una lona porque mi abuelo decidió boxear semi profesionalmente, pero decían que lo hacían en la vida y que ésta era como estar en el Nuevo Circo de Caracas: a veces eres un mero espectador de los combates; en otras, otras tienes que salir y tratar de dar los mejores golpes antes de que te echen del ring.
También se veían en el restaurante de Doña Jimena, cerca de la Av. Urdaneta. Una vez por semana iban a comer el mejor sancocho de pescado de Caracas.
—Hola, derecha ida, saludaba Lotario
Cuando me desperté habían pasado tres días, tenía los dos ojos morados, la mandíbula y tres costillas rotas. Mi abuelo lloraba. Pero no estaba solo sino con Lotario, su mejor amigo. Un señor igual de mayor y corpulento pero amable y cordial como jamás lo fue mi abuelo. Ese día abrazaba a su amigo como si fuese un niño perdido. En esa llorantina de hospital, Lotario le decía: “es una niña. Basta de tus tonterías. Nunca más, Rogelio. Nunca más. Porque la próxima vez te daré coñazos de verdad de verdad. Así dejemos de ser amigos”. Lotario se convirtió entonces en mi protector, y a decir verdad, en el de todos, porque desde aquel día mi abuelo no volvió a discutir con mi papá sobre su cobarde modo de hacer las cosas; tampoco volví a escuchar a mi abuela decirle viejo cabrón a mi abuelo. Así que en esa convalecencia, nací de nuevo y con un padre-abuelo que me reconocía como niña. Me daba masajes donde no me dolía. Era un experto; había aprendido a darlos durante sus años de luchador en la Caracas de los años 50 y siguió dándolos aún después de haberse convertido en actor de televisión.
S.Q. 7.10
La tercera vez que supe del llanto de mi abuelo fue cuando murió Lotario. Se habían conocido mientras ambos practicaban la lucha libre. Lotario había llegado de Cuba con sus músculos y su inmensidad para luchar en Caracas cuando mi abuelo empezaba a hacerlo en el gimnasio de La Candelaria. Nunca se enfrentaron en una lona porque mi abuelo decidió boxear semi profesionalmente, pero decían que lo hacían en la vida y que ésta era como estar en el Nuevo Circo de Caracas: a veces eres un mero espectador de los combates; en otras, otras tienes que salir y tratar de dar los mejores golpes antes de que te echen del ring.
También se veían en el restaurante de Doña Jimena, cerca de la Av. Urdaneta. Una vez por semana iban a comer el mejor sancocho de pescado de Caracas.
—Hola, derecha ida, saludaba Lotario
—Qué más, puro simulacro, decía mi abuelo.
—El boxeo no es trampa.
—Coño Rogelio, no me provoques.
Que te contorsiono a ver si no te va doler el pescuezo ése que tienes de
adorno.
—Mira, Bestia Negra, que yo aún te doy un gancho.
—¡Ay, Gran Aponte, que te dejo cuenta
fuera.
Pasaban horas en esos saludos interminables de amenazas irrealizables y añoradas. Sabían a nostalgia pero no supe de qué hasta que un domingo de diciembre llegó a mi casa con un regalo para su nieta, como me decía. La etiqueta decía: “Para Rita de Lotario”. Entonces fui y me le cuadré y le dije: “yo no soy Rita; soy Teresa”.
POIS
Y esa risa estruendosa me generó la misma rabia de cuando Francisco me robó el beso con trampa: me le fui encima. Y como ocurrió desde entonces y hasta poco antes de morir, Lotario alargaba la mano y me detenía por la cabeza mientras yo tiraba coñazos al aire.
—No, decía, eres Rita. Y seguía: “A ver Rita, dame un golpe bajo, aquí, anda”.
Y en cuanto yo bajaba para darle en la entrepierna ¡zas! me agarraba como a un saco de papas, me subía y hacía como que me tiraba al suelo. Fue así como me enseñó que la lucha libre no era un ataque sino un simulacro de ataque, que no podía golpear con rabia sino con inteligencia y que los coñazos que me habían dado fueron porque yo había sido una “bruta salvaje” y no una “niña lista”.
Sentí tanta rabia que le mordí la mano. Lotario se volvió a mi abuelo y le dijo: “has criado a esta carajita como una irracional. No la has entrenado bien. Nos vemos el miércoles.”
Mi abuelo me mortificó lo mejor que pudo. Su castigo fue uno de los más duros que recuerdo: no me habló en una semana. Una noche, sin embargo, estaba tan harta de que pasara de largo cuando yo llegaba del liceo o hacía la tarea en el salón que le grité:
—¡Te hubiera gustado un nieto varón! ¿Ah que sí? ¡Te hubiera salido maricón!
Y mi abuelo, con una sonrisa desdeñosa me dio uno de los mejores izquierdazos de mi vida:
—Ni que marico no supiera repartir coñazos.
Creo que la nostalgia de ellos —sobre todo la de Lotario— sabía a poder defenderse sin necesidad de hacerlo en realidad. En cambio yo les recordaba que era incapaz de vivir sin estar a la defensiva
DEFAULT SERIES
Cuando poco después volví a ver a Lotario, le pregunté por qué me había llamado Rita y no Teresa: “Porque eres como Santa Rita: lo que das no lo quitas” Nunca lo entendí bien. Pero Lotario salía en la televisión, era actor de telenovelas y a veces me llevaba a los estudios de grabación. Le creía todo. Lo creía capaz de todo. Fue por esos años de estar con él por los pasillos del canal, cuando comprendí que ser como Santa Rita era un piropo: a una le dan cosas que a veces, ni queriendo, puede quitarse de encima.
Gracias a él mi papá pudo conseguir un buen puesto como ingeniero de sonido en el canal. Y yo pude, entonces, terminar mi carrera de fisioterapeuta. Mi abuelo consideró una traición que yo abandonara todo interés por el boxeo; Lotario en cambio, me rebautizó como Rita: “Darás y no quitarás. No hay modo de quitarse de encima un buen masaje”.
Me había reencontrado con Francisco —el ex compañero al que dejé K.O. en el colegio— en la fiesta de Navidad del canal a la que me llevó Lotario. Mi papá había terminado por ser su jefe. Estando como estábamos, más solos que solteros, nos juntamos y en menos de seis meses, quedé embarazada. Una noche de esas de abrazos cálidos, le pregunté si él había tenido algo que ver con la paliza que me dieron los de Quinto grado, si ese había sido su modo de defenderse: “no te devolví el golpe de ninguna forma. No supimos nada de ti aunque mis papás y algunos maestros se opusieron a tu expulsión. A los carajos del Quinto apenas los tocaron; prevaleció la ley del silencio… Y no quise devolverte tu coñazo pero tampoco quitarme tu beso”. Un mes después de cumplir 27 años, tuvimos a nuestro único hijo. Quise llamarlo Lotario pero él me suplicó que no lo hiciera. Supe entonces que su nombre verdadero era Mario y que Lotario –El Gran Lotario— era su nombre artístico.
Lotario murió de un infarto al poco tiempo de haber nacido Mario; sí, al final lo llamé así. Al año siguiente, mi abuelo murió de viejo, de flaco, de cabeza ida, de todo lo que se acumula un día y se desparrama al otro. Sus amigos habían empezado a morirse desde hacía unos cinco años antes. Lotario y él eran de los últimos de la lista, de la lucha, del boxeo, del Nuevo Circo, de la Candelaria y de nervaduras temporales que se habían tragado también a doña Jimena y su sancocho de pescado. Cuando le tocó a mi abuelo, la vida nos metió un K.O. técnico. Se habían acabado los días del simulacro verdadero y, como cuando murió mi mamá, hablaron los cuerpos frágiles.
Mi abuelo lloraría tres veces en su vida, pero a mí aún me queda una fibra que aguantará cuanta llorantina aparezca cuando, como hoy, miro a Mario emocionado viendo esos simulacros ridículos de lucha libre en la T.V y diciéndome: “algún día, mamá; algún día”. Y no sé si lloro porque él es también un niño-fibra; solo que uno hábil para dar aliento sin quitar nada.
ST6
Todas las imágenes son de Danilo Martinis
http://www.danilomartinis.com/
http://danilomartinis.deviantart.com/gallery/?offset=0
Pasaban horas en esos saludos interminables de amenazas irrealizables y añoradas. Sabían a nostalgia pero no supe de qué hasta que un domingo de diciembre llegó a mi casa con un regalo para su nieta, como me decía. La etiqueta decía: “Para Rita de Lotario”. Entonces fui y me le cuadré y le dije: “yo no soy Rita; soy Teresa”.
POIS
Y esa risa estruendosa me generó la misma rabia de cuando Francisco me robó el beso con trampa: me le fui encima. Y como ocurrió desde entonces y hasta poco antes de morir, Lotario alargaba la mano y me detenía por la cabeza mientras yo tiraba coñazos al aire.
—No, decía, eres Rita. Y seguía: “A ver Rita, dame un golpe bajo, aquí, anda”.
Y en cuanto yo bajaba para darle en la entrepierna ¡zas! me agarraba como a un saco de papas, me subía y hacía como que me tiraba al suelo. Fue así como me enseñó que la lucha libre no era un ataque sino un simulacro de ataque, que no podía golpear con rabia sino con inteligencia y que los coñazos que me habían dado fueron porque yo había sido una “bruta salvaje” y no una “niña lista”.
Sentí tanta rabia que le mordí la mano. Lotario se volvió a mi abuelo y le dijo: “has criado a esta carajita como una irracional. No la has entrenado bien. Nos vemos el miércoles.”
Mi abuelo me mortificó lo mejor que pudo. Su castigo fue uno de los más duros que recuerdo: no me habló en una semana. Una noche, sin embargo, estaba tan harta de que pasara de largo cuando yo llegaba del liceo o hacía la tarea en el salón que le grité:
—¡Te hubiera gustado un nieto varón! ¿Ah que sí? ¡Te hubiera salido maricón!
Y mi abuelo, con una sonrisa desdeñosa me dio uno de los mejores izquierdazos de mi vida:
—Ni que marico no supiera repartir coñazos.
Creo que la nostalgia de ellos —sobre todo la de Lotario— sabía a poder defenderse sin necesidad de hacerlo en realidad. En cambio yo les recordaba que era incapaz de vivir sin estar a la defensiva
DEFAULT SERIES
Cuando poco después volví a ver a Lotario, le pregunté por qué me había llamado Rita y no Teresa: “Porque eres como Santa Rita: lo que das no lo quitas” Nunca lo entendí bien. Pero Lotario salía en la televisión, era actor de telenovelas y a veces me llevaba a los estudios de grabación. Le creía todo. Lo creía capaz de todo. Fue por esos años de estar con él por los pasillos del canal, cuando comprendí que ser como Santa Rita era un piropo: a una le dan cosas que a veces, ni queriendo, puede quitarse de encima.
Gracias a él mi papá pudo conseguir un buen puesto como ingeniero de sonido en el canal. Y yo pude, entonces, terminar mi carrera de fisioterapeuta. Mi abuelo consideró una traición que yo abandonara todo interés por el boxeo; Lotario en cambio, me rebautizó como Rita: “Darás y no quitarás. No hay modo de quitarse de encima un buen masaje”.
Me había reencontrado con Francisco —el ex compañero al que dejé K.O. en el colegio— en la fiesta de Navidad del canal a la que me llevó Lotario. Mi papá había terminado por ser su jefe. Estando como estábamos, más solos que solteros, nos juntamos y en menos de seis meses, quedé embarazada. Una noche de esas de abrazos cálidos, le pregunté si él había tenido algo que ver con la paliza que me dieron los de Quinto grado, si ese había sido su modo de defenderse: “no te devolví el golpe de ninguna forma. No supimos nada de ti aunque mis papás y algunos maestros se opusieron a tu expulsión. A los carajos del Quinto apenas los tocaron; prevaleció la ley del silencio… Y no quise devolverte tu coñazo pero tampoco quitarme tu beso”. Un mes después de cumplir 27 años, tuvimos a nuestro único hijo. Quise llamarlo Lotario pero él me suplicó que no lo hiciera. Supe entonces que su nombre verdadero era Mario y que Lotario –El Gran Lotario— era su nombre artístico.
Lotario murió de un infarto al poco tiempo de haber nacido Mario; sí, al final lo llamé así. Al año siguiente, mi abuelo murió de viejo, de flaco, de cabeza ida, de todo lo que se acumula un día y se desparrama al otro. Sus amigos habían empezado a morirse desde hacía unos cinco años antes. Lotario y él eran de los últimos de la lista, de la lucha, del boxeo, del Nuevo Circo, de la Candelaria y de nervaduras temporales que se habían tragado también a doña Jimena y su sancocho de pescado. Cuando le tocó a mi abuelo, la vida nos metió un K.O. técnico. Se habían acabado los días del simulacro verdadero y, como cuando murió mi mamá, hablaron los cuerpos frágiles.
Mi abuelo lloraría tres veces en su vida, pero a mí aún me queda una fibra que aguantará cuanta llorantina aparezca cuando, como hoy, miro a Mario emocionado viendo esos simulacros ridículos de lucha libre en la T.V y diciéndome: “algún día, mamá; algún día”. Y no sé si lloro porque él es también un niño-fibra; solo que uno hábil para dar aliento sin quitar nada.
ST6
Todas las imágenes son de Danilo Martinis
http://www.danilomartinis.com/
http://danilomartinis.deviantart.com/gallery/?offset=0
*Este cuento salió publicado en "Los hermanos Chang": http://hermanoschang.blogspot.com.es/
http://hermanoschang.blogspot.com.es/2013/06/rita-pura-fibra.html
http://hermanoschang.blogspot.com.es/2013/06/rita-pura-fibra.html
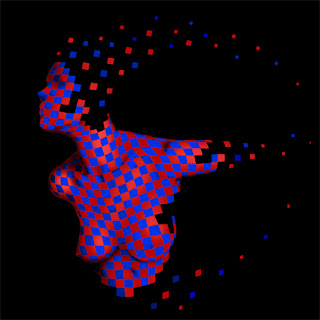





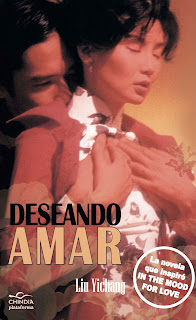

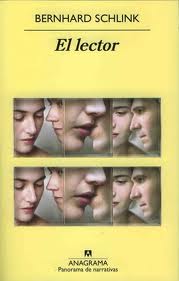



Comentarios